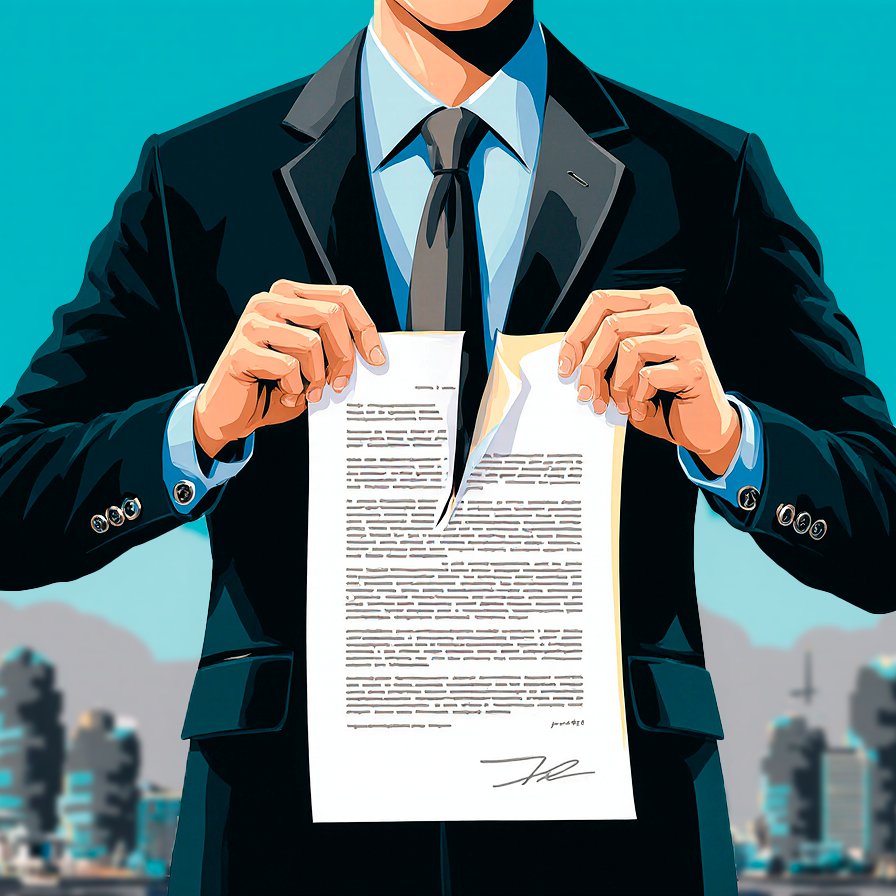El artículo examina la nulidad absoluta en el proceso penal peruano, su naturaleza como garantía y posible estrategia procesal, resaltando tensiones entre preclusión y tutela de derechos fundamentales constitucionalmente protegidos.
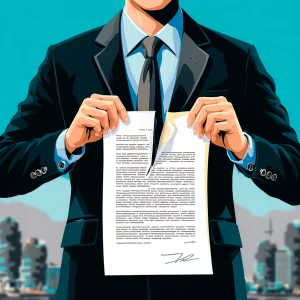
Entre la estrategia procesal y la garantía de derechos: alcances y desafíos de la nulidad absoluta.
Al referirnos a la institución jurídica de la Nulidad, es necesario recordar al ordenamiento procesal civil; puesto que es en dicha rama del derecho que lo desarrolló primigeniamente. Del mismo modo, la actual Nulidad que se contiene en el Código Procesal Penal del 2004 (Decreto Legislativo N° 957), es diferente a la que conocíamos en el Código de Procedimientos Penales de 1940, con el denominado “recurso de nulidad”, siendo este último como un medio impugnatorio de carácter extraordinario destinado a cuestionar únicamente la sentencia dictada en un proceso de tipo ordinario.
Para aproximarnos a una definición respecto de la Nulidad en el proceso Penal, tomemos como referencia lo expresado por el Tribunal Constitucional, quien la ha definido como el instituto natural por excelencia que la ciencia procesal prevé como remedio procesal para enmendar un acto procesal viciado, originado en la carencia de alguno de sus elementos constitutivos o de vicios existentes en ellos, que lo coloca en la situación procesal de ser declarado judicialmente invalido, el cual puede ser declarado de oficio o a pedido de parte. Sin embargo, algunos operadores jurídicos, persisten en denominarlo como recurso, cuando este es únicamente un remedio procesal.
Siendo ello así, tenemos que la Nulidad nace desde el respeto de derechos y garantías consagradas en la Constitución, se encuentra regulada en entre los artículos 149° al 154° del Código Procesal Penal, orbitando de tal manera sobre la base de un régimen legalista; y así lo ha expresado el artículo 149° que contiene el presupuesto de la Taxatividad; ahora bien, si seguimos la línea de nuestra jurisprudencia, tenemos la Cas. N° 2222-2021/Huaura y la Apelación N° 101-2022/Puno, en cuanto nos refiere que la causal de nulidad invocada, tiene que estar expresamente señalada en la ley o referirse a la afección del núcleo esencial de un derecho consagrado (protegido en la Constitución o en tratados de Derechos Humanos), se distingue en la jurisprudencia una nulidad material: cuando está señalada como tal en el dispositivo procesal; y formal: cuando se incumple un requisito del procedimiento.
En el mismo sentido, podemos diferenciar que existen dos tipos; la Nulidad Relativa (art. 151°) y la Nulidad Absoluta (art. 150°). En cuanto al primer tipo, este se produce cuando el acto carece de un requisito accesorio/secundario, que no produce un perjuicio relevante ni compromete su existencia, siendo subsanable (convalidable). Es apreciable únicamente a pedido de parte; por tanto, en el art. 151° se especifica las características y formalidades para que se invoque nulidad relativa. Cabe precisar que los alcances de la convalidación se contienen en el art. 152°.
Ahora bien, en el presente artículo nos centraremos en desarrollar lo concerniente a la Nulidad Absoluta, siendo que esta se produce cuando el acto procesal carece de un requisito esencial, que lo afecta gravemente haciéndolo insubsanable. Puede ser declarada de oficio o a solicitud de parte. Resulta preciso indicar que, el legislador ha procurado consignar en la ley penal de manera genérica “de oficio” y ello responde a que, incluso en la etapa de investigación preliminar (entiéndase aquella primera subetapa de la Investigación Preparatoria) en donde es el Fiscal quien ostenta la potestad de la Investigación, pudiendo declarar la nulidad de diligencias, providencias o disposiciones, que atenten o lesiones derechos y/o garantías consagradas en la Constitución.
Tal como habíamos adelantado, la Nulidad; ya sea esta relativa o absoluta, obedece a una régimen de taxatividad; vale decir, los presupuestos para poder accionar tal remedio procesal se encuentran especificados en la norma procesal; sin embargo, ha cobrado especial relevancia en la praxis cotidiana el literal d) del art. 150°; puesto que algunos órganos jurisdiccionales o abogados litigantes la emplean e interpretan de acuerdo a su estrategia.
De una interpretación semántica, advertimos que tal numeral otorga un catálogo amplio, ya que menciona “a la inobservancia del contenido constitucional de los derechos y garantías previsto por la Constitución”. Sin embargo, es necesario comprender que tales derechos y garantías están inmersas a la dignidad humana, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.
Estamos consientes que el desglose en la jurisprudencia nacional respecto a la Nulidad es amplio; empero, para los efectos prácticos citaremos lo concerniente a la Cas. N° 292-2019/Lambayeque en cuanto nos expone requisitos para la configuración de la Nulidad, así tenemos: 1) Entorno al principio de Trascendencia, se exige que exista una infracción procesal sustancial; 2) Identificada la infracción procesal sustancial, debe generar indefensión relevante, relacionado con el principio de conservación de los actos procesales; y, 3) Que tal infracción procesal, no debe ser consecuencia del actuar del propio nulificante.
En todo caso, establezcamos que, los supuestos de las Nulidad relativa, así como la Nulidad Absoluta (numerales del a. al c.) obedecen a garantías del proceso penal; sin embargo, al analizar el numeral d) encontramos que esta se refiere a una Nulidad Constitucional.
¿Qué sucede si en juicio oral, una nueva defensa advierte que en lo que concierne a su patrocinado, ha detectado una infracción procesal sustancial ocurrida en la etapa intermedia? Sabemos que nuestro actual modelo procesal, garantiza la preclusión de las etapas; ello quiere decir, que una vez finalizada una etapa del proceso, no cabe su reapertura. Pero y si ¿esta infracción sustancial afecta garantías constitucionales que necesariamente vayan a incidir en la decisión del Juez Penal? En ese supuesto; y en aplicación del numeral d) del artículo 150, es posible retrotraer la causa hasta instancias precluidas del proceso, cuando se funden en razones pro homine; vale decir, en favor del imputado.
Desde mi perspectiva, la estrategia es una garantía en el proceso penal, y si es necesario que este tenga que reiniciarse, hasta instancias incluso precluidas, para garantizar un proceso penal sin vicios, no le debe resistir argumento en contra. Sin embargo, aun existen lagunas en nuestro proceso penal; toda vez que, si fuera el caso que en la instalación del juicio oral se postula una nulidad absoluta en la emisión del auto de enjuiciamiento, el Juez Penal se reserva el derecho de declarar la nulidad solo de su resolución que cita a Juicio Oral y remite los actuados al Juez de Investigación Preparatoria para que actúe de acuerdo a ley, alegando que no tiene facultades para declarar la nulidad de actuaciones que no estuvo bajo su dirección. Desde mi punto de vista, por una suerte de reafirmación del proceso penal y respeto a las garantías constitucional, aunado con un pseudo control difuso de la Constitución, debería ser explicito en ordenar la nulidad de resoluciones emitidas por el Juez de Investigación Preparatoria. En términos del maestro Rodríguez Hurtado, un proceso penal que no respeta garantías disociadas de los Derechos Humanos, en realidad no es un proceso penal. Más aún si la garantía que se pretende tutelar es sobre la imputación necesaria.

Abg. Manuel Abarca
Docente de Derecho Penal y Procesal Penal
EGEC PERÚ